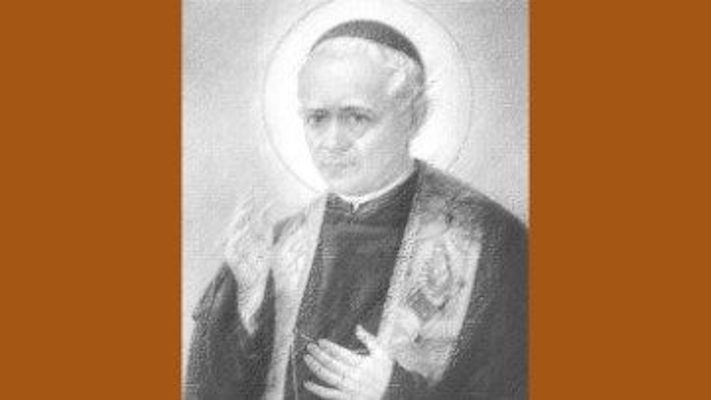12 de Enero.
“No es necesario tener una larga vida, pero es necesario aprovechar el tiempo que Dios nos da para cumplir con nuestro deber”.
Ciertas inclinaciones son innatas, aunque el entorno en el que uno nace y crece tenga una gran influencia. Antonio María Pucci, que de niño se llamaba Eustaquio, nacido en una familia de campesinos pobres en recursos pero ricos en fe, prefirió como pasatiempo ayudar a su padre en el decoro de la iglesia, asistir a las funciones religiosas y recibir la comunión. Estamos en la alta Toscana del 1800 donde parecería que el joven habría sido una ayuda muy útil a su familia en los campos, pero el Señor lo llamó y Eustaquio respondió y eligió una Orden consagrada a Nuestra Señora: los Siervos de María Santísima.
El “Curita” de María
Ordenado sacerdote en 1843, se convirtió en el Definidor General de su comunidad, pero el trabajo que más apreció fue el de párroco. Tanto que, ejerció tal encargo durante 48 años en la iglesia de San Andrés en Viareggio. Para todos, el párroco Antonio María – el nombre que eligió al hacer sus votos – era “el Curita”, siempre sonriente y sobre todo siempre dispuesto a ayudar a los demás. Precursor de las formas organizativas propias de la Acción Católica, creó prácticamente una asociación para cada tipo de feligreses, dando un gran impulso al compromiso de los laicos dentro de la Iglesia: para los jóvenes fundó la Compañía de San Luis y la Congregación de la Doctrina Cristiana; para los hombres la Compañía de Nuestra Señora de los Dolores y para las mujeres la Congregación de las Madres Cristianas. También inició una orden religiosa femenina: las Manteladas de Viareggio, que se ocuparían de los niños enfermos.
“¡Parece un ángel por su caridad!”
Aunque necesitaba la ayuda de tantas personas para realizar sus muchas obras, Antonio era el primero en “poner manos a la obra” yendo de casa en casa, entre los pobres, para llevarles víveres y lo que necesitaban. No tomaba
nada para sí mismo, ni siquiera su ropa. Y en sus largas jornadas que parecían interminables, tampoco descuidaba la oración: las tradiciones populares cuentan que sus feligreses lo encontraban absorto y que áun lo vieron levitar en el ejercicio de su ministerio, tanto que muchos exclamaban: “¡Parece un ángel! Pero más que esos raros fenómenos extraordinarios, fue el ejercicio heroico de la caridad lo que lo distinguió. Durante la epidemia de cólera de 1854, Antonio se convirtió en un verdadero ángel de los enfermos y se entregará en cuerpo y alma a servir a los pobres y a los necesitados, al punto que una neumonía fulminante le acarreará la muerte en 1892. Fue beatificado por Pío XII en 1952 y canonizado por Juan XXIII diez años después.